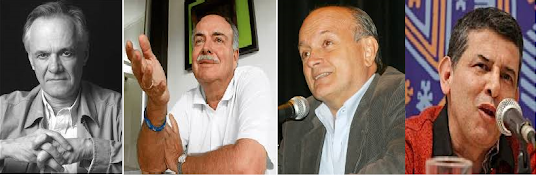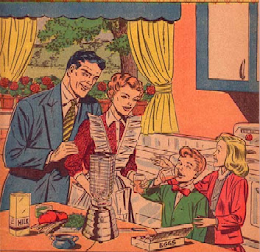LENGUAS DE FUEGO
Una interesante historia sobre cómo el mensaje de Jesús
se dispersó por todo el mundo se nos presenta en la biblia: “Durante el día de la Fiesta de Pentecostés,
todos estaban juntos en el mismo lugar.
De repente se oyó un ruido
desde el cielo, como el de una fuerte ráfaga de viento, y llenó toda la casa
donde estaban sentados. Y vieron aparecer algo similar a lenguas de fuego que
se fueron repartiendo y posando, una sobre cada uno de ellos”. Hechos:
2: 1-4.
Como lo muestra esta cita bíblica luego de la muerte material
de Jesús, el espíritu santo se multiplicó en lenguas de fuego sobre los
primeros practicantes del cristianismo primitivo con el objetivo de que estos
adquirieran el manejo de todas las lenguas del mundo y así se multiplicara el
mensaje de amor, fraternidad y renovación espiritual. Estos nuevos apóstoles
escribieron, oralizaron e iniciaron un proceso que necesariamente se convirtió
en disruptivo desde entonces. Muchos de ellos tratando de cumplir su misión
murieron perseguidos por sus semejantes negadores de la verdad revelada otros
perecieron devorados por los leones dentro de los espectáculos públicos del
imperio romano. En el mejor de los casos fueron perseguidos y difamados pública
y privadamente.
El episodio de Las
lenguas de fuego puede ser interpretado (libre y arbitrariamente, por
supuesto) como una bonita fábula sobre la lucidez y su relación con un ambiente
conformista. A partir de allí podemos trasladar dicha interpretación a nuestro
contexto y encontrar algunos poseedores de la mencionada condición de Lenguas de Fuego. La lucidez no siempre se
muestra de manera amable o popular, no siempre sus ejemplos son lo más
empáticos, sobre todo en estos tiempos donde la dictadura de la corrección
política pretende marcar la pauta ética en buena parte de la opinión pública.
Dentro de la hipotética categoría de Lenguas de Fuego están aquellos intelectuales poseedores de
personalidades rocosas, poco simpáticas, con una lengua crítica de sus
contemporáneos y que además escriben brillantemente; asimismo, tienen esa
facilidad para incomodar con sus presencias a sus detractores o aquellos activistas
de lo políticamente correcto.
Este escrito no pretende evaluar el grado de veracidad o
moralidad respecto de los argumentos o de las tesis de las publicaciones de los
mencionados. Más bien destacar algunos valores estéticos y contestatarios de
los reseñados que han hecho de sus obras y personalidades referentes y/o paradigmas del panorama académico y político y
social del país.
Fernando
Vallejo
Fernando Vallejo es uno de los escritores más conocidos
dentro y fuera de Colombia. Sus opiniones, libros, películas y columnas siempre
tienen como punta de lanza agudas críticas a la realidad nacional y sus
correspondientes actores. En sus obras el límite de la crítica no parece
mostrarse, más bien parece ser un recurso más que fértil para estructurar una
sólida narrativa donde el dolor, la ira, la injusticia, la violencia, el amor y
la paradoja juegan una interesante y valiosa interacción que no gratuitamente
logran una filiación casi religiosa en los lectores. Vallejo ha dado muestras
de ser un estudioso consagrado de los temas que desarrolla en sus obras, las cuales han
sido premiadas y reconocidas por ser prueba de brillantez, sagacidad y especialmente de lo
políticamente incorrecto.
En los últimos años Vallejo ha sido uno de los personajes
más activos de la opinión política del país. De hecho, desde el lanzamiento y
posterior éxito de la película “La virgen
de los sicarios” (de la cual fue guionista) le permitió de manera colateral dar a conocer en Colombia su malograda
carrera como director de cine. Además, el escándalo que despertó la cinta en los
medios de comunicación tradicionales (y tradicionalistas) del país no opacó el éxito comercial tanto del filme como de la novela.
Su premio Rómulo
Gallegos de 2003 por su magistral obra “El
Desbarrancadero” (2001) lo puso en
el panorama de la literatura nacional de la cual hasta ese entonces no era más
que un paria. Condición que el autor posteriormente reforzó en los medios de comunicación
colombianos; aún recuerdo la parsimonia de sus respuestas en Caracol Radio ante
los insultos de algunos oyentes y muchos periodistas que no aceptaban de su lengua
de fuego la proclama de su mensaje de ateísmo y fraternidad hacia los animales,
de la infinita desgracia de haber nacido en Colombia, de la renuncia a las
prohibiciones sobre el deseo y de la lapidación de los políticos, en especial
del “granuja” disfrazado de salvador, Álvaro Uribe . En sus respuestas lo rocambolesco
y lo honesto convivian sin interferencia alguna. Sus peroratas dejaban en claro
la intención soterrada y abierta de crear una leyenda sobre sí mismo haciendo el rol infatigable de “sonsacador de verdades”.
Respecto a los libros de Vallejo, es importante decir que
no es una obligación estar de acuerdo con lo que escribe en sus obras para
destacar su capacidad a la hora de crear literatura. Vallejo es un provocador,
pero un provocador brillante, obras como “El Mensajero”, “La Puta de Babilonia”,
“Almas en pena Chapolas negras”, entre otras así lo demuestran. Su trabajo es
transgresor de lo políticamente correcto; es muy difícil no sentirse “tocado” y
al mismo tiempo maravillado por la bella prosa que adorna la indignación y la
ira que resplandece allí.
La obra de Vallejo pone de manifiesto la valía de un lúcido
pesimista que con una acertada y lapidaria sentencia ha sabido interpretar a la
manera de un profeta del fatalismo los tiempos pasados y futuros de este
querido país: “Colombia siempre estará
peor”
Iván
Mejía Álvarez
Iván Mejía Álvarez durante casi dos décadas fue uno de
los reyes de la sintonía deportiva en la radio de Colombia. Sus ácidos
comentarios sobre la dirigencia del futbol, jugadores, técnicos, periodistas
deportivos, políticos entre otros, fueron unos de sus mayores atractivos a la
hora de realizar sus famosos programas deportivos del medio día en el AM. Pero
fue con la creación del programa deportivo “El pulso del fútbol” a finales de 1999 que vino su consagración en
el mundo de los medios. La dupla que hizo durante 15 años con Hernán Peláez fue
uno de los más grandes éxitos comerciales de Caracol Radio. Pero el “gordo”
como es conocido, no solamente se caracterizaba por su criticas mordaces a
jugadores, técnicos, directivos, colegas, hinchas y políticos sino además por
sus interesantes análisis tácticos que se destacaban por utilizar un lenguaje
sencillo y práctico para la audiencia, alejado de las catilinarias pretenciosas
de otros periodistas que se autodenominan hasta el día de hoy como “profesores”
sin serlo.
Toda su carrera escribió en la prensa escrita. En su
última etapa como periodista fue columnista de El Espectador, y su columna “simplemente fútbol”, tenía además de su característico tono crítico una marcada predilección estilística cercana
a la del reconocido periodista español Ramón Besa. Mejía vivió durante
la década del 70 dos años en Barcelona como uno de tantos inmigrantes en
búsqueda de fortuna, su experiencia no fue en vano, allí conoció el fútbol total de Johann Cruyff y además no desaprovechó su oportunidad ser corresponsal
freelance de varias publicaciones
colombianas y sobrevivir al mismo tiempo como un sudaca que se le media a todo.
De vuelta a Colombia y durante varias décadas “el gordo”
llevó el mote de ser “el periodista más odiado de Colombia”, y sus procesos
legales en la fiscalía fueron un hecho habitual en su carrera de radio y tv. Mejía
posiblemente sea el periodista deportivo con más demandas y amenazas de muerte en
la historia del país. Famosas son sus críticas a “la rosca paisa” en la década
del 90 y sus denuncias de corrupción en el futbol colombiano (como los
episodios de reventa de boletas por parte de directivos de la FCF en el mundial
de Francia 98) y sus guerras dialécticas con el eterno presidente de la Difútbol
Álvaro Gonzales, y con los sucesivos presidentes de la Federación Colombiana de
Futbol desde 1996 con la malograda presidencia de Álvaro Fina.
Además de esto, no hay que olvidar que fue Mejía el único
periodista que no hizo parte del sequito
de fanáticos y aduladores de José Néstor Pekermán durante su periodo como
técnico de la selección Colombia. Es más, hizo manifiesta su inconformidad con
la manera en que el técnico hacia las convocatorias de jugadores desconocidos
que sospechosamente luego eran vendidos al exterior. Entre 2012 y 2018 años en
los que Pekermán fue técnico de la selección Colombia, Mejía denuncio una red
de representantes deportivos que usaban la selección para hacer negocios con
los pases de jugadores y lucrarse a través de las convocatorias y los partidos
amistosos. Dicha red estaba supuestamente encabezada por Pascual Lezcano,
familiar y representante de Pekermán.
A pesar de la intención de Caracol Radio por renovar su
contrato, en diciembre de 2018 y luego de 50 años de periodismo Mejía decide oficialmente
retirarse de la profesión no sin antes anunciarles a sus seguidores, enemigos y
detractores que si bien su voz ya no estaría en el dial, sus trinos seguirían
la senda de actitud crítica y
pensamiento independiente y lengua lacerante que siempre caracterizó su
opinión.
Gustavo
Álvarez Gardeazábal
El rol más mediático de Gustavo Álvarez Gardeazábal se
dio durante su paso por el programa de radio “La Luciérnaga” entre 2006 y 2014. No obstante, dentro de sus amplia
producción literaria algunas de sus obras como “El Divino” (1986), “El Bazar
de los idiotas” (1974) o la famosa “Cóndores
no entierran todos los días” (1972) han
sido referentes de la literatura, la tv y el cine hechos en Colombia durante el
siglo XX.
Su vida política estuvo marcada por episodios cuasi
novelescos muy cercanos a los que casi siempre representa en sus obras, como
por ejemplo su destitución como gobernador del Valle por la venta de una
escultura, su posterior encarcelamiento por enriquecimiento ilícito en 1999 y el
posterior retiro de la visa americana. También ha sido uno de los muy pocos,
tal vez el único candidato a un cargo público que se declaró abiertamente
homosexual en una época donde era muy complicado asumir públicamente una
condición sexual para acceder un cargo de elección popular. Lo cual se dio como
respuesta a sus detractores que asumían su incapacidad para asumir el cargo por
su condición sexual. Gardeazábal enfrentó solo estas batallas en la década del
90 (sin necesidad de asumirse como víctima o buscando la reivindicación a través
de un colectivo justiciero como sucede ahora).
La obra literaria de Álvarez Gardeazábal es una extensión
de su personalidad y se caracteriza por mezclar magistralmente lo picaresco con
lo atávico y lo popular. Gardeazábal ha sabido explotar las mieles de la polémica
en función del reconocimiento de su obra. Su figura mediática siempre ha estado en el ojo del escándalo con sus chismes, comentarios, opiniones,
críticas y obsesiones, una de ellas la relación entre el deseo carnal y lo
sacrosanto (La Misa ha Terminado, 2014).
Además de su talento como escritor, Gardeazábal ha
demostrado astucia para moverse en el mundo político y publicar algunas de sus más
oscuras tramas; una de ellas el episodio de la muerte de Pedro Juan Moreno, que
para Gardeazábal fue un asesinato provocado por la desilusión del consejero
frente a sus copartidarios y su jefe político, lo cual representaba un riesgo
para el régimen (de entonces y de ahora). La versión del accidente no fue más que un mal chiste. Hace un
tiempo el escritor fue entrevistado por algo que muchos de sus seguidores y
detractores creen y su respuesta como la mayoría de sus obras no defraudó :
¿Qué
opina de quienes dicen que usted es un gran escritor pero una mala persona?
GAG: Que es muy probable que eso sea
cierto. No hay que negar lo que uno es.
Renán
Vega Cantor
Renán Vega Cantor es un académico reconocido en el
ambiente de las ciencias sociales a nivel nacional. Es un docente laureado y
con méritos de sobra para desempeñar su trabajo. Más allá de esto, la vista
sobre su obra presenta un ejemplo de lo que se podría calificar como la visión
más clásica (por no decir la más radical) del marxismo post revolución rusa.
Vega no es el único marxista declarado de una generación
de izquierda que sin duda ha marcado un punto de inflexión en nuestro país.
Tampoco es menos cierto que después de la caída formal de la Unión Soviética en
1991 y el fin de la mayoría de partidos comunistas la mayoría de intelectuales
de izquierda en general y comunistas en
particular buscaron y lograron migrar de ideología y hacer un “borrón y cuenta
nueva” dentro del nuevo orden mundial, sus bibliografías y dentro de sus hojas
de vida. Vega lejos de integrar esta
migración ideológica y fiel a sus convicciones no solamente se mantuvo dentro
del marxismo clásico sino que radicalizó sus posturas frente al capitalismo y
al imperialismo estadounidenses y los movimientos políticos y económicos como
el neoliberalismo. No obstante, fueron ambiguas sus posturas a la hora de criticar
las contradicciones ideológicas y económicas de fenómenos dialécticos y
populistas como el “socialismo del siglo XXI”.
Algunas de sus
publicaciones presentan un interesante desarrollo dentro de su trabajo como
historiador, me refiero a “El Panamá Colombiano en la Repartición Imperialista”
y los cuatro volúmenes de “Gente muy rebelde”. Este último (aunque más
ambiciosos en su desarrollo y temas tratados) inspirado metodológicamente en “Gente
poco corriente” de Eric Hobsbawm. Este hecho que fue mencionado en una reseña del Anuario
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, originó una vehemente
respuesta de Vega que inició así:“Aunque
no tengo la costumbre de responder reseñas, porque me parece que debería
dejarse proceder sin restricciones a la crítica cuando es independiente y seria,
he creído necesario referirme al comentario de Ricardo Sánchez sobre Gente muy
rebelde que apareció en el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura
No. 31, por su irresponsabilidad y su falta de rigor”. Sobra decir que Vega
es un polemista por vocación frente a sus contradictores.
Tanto sus obras como sus clases cuentan con un tono irónico, crítico,
contestatario y la verdad no aparece a la vista un cambio sustancial
en su discurso sino más bien, una profundización y diversificación de sus
catilinarias antimperialistas y anticapitalistas del mundo actual. Lo cual además de marcar un estilo permite
una visión disonante pero legítima desde la interpretación marxista de la
historia. Figuras como las de Renán Vega son necesarias y útiles dentro y fuera
de la academia porque presentan otra visión , otra narrativa ideológica que en
el ejercicio del análisis son imperativas para fomentar un diálogo amplio y democrático
sobre nuestra realidad nacional y global. Vega es un intelectual riguroso, un
poco dogmático, no obstante, su voz y comentarios y opiniones alimentan el fuego del debate
político que siempre debería luchar por ser democrático especialmente con los críticos implacables de los valores que le dan sentido al sistema; uno de ellos, el profesor Vega.
****
Estos
son los primeros integrantes de una selecta lista donde las personalidades brillan
además de su conocimiento, trabajo y mérito por la acidez de sus postulados y
por lo incendiario y luminoso de sus lenguas aun a pesar de la verdad relativa de sus
afirmaciones y posturas.